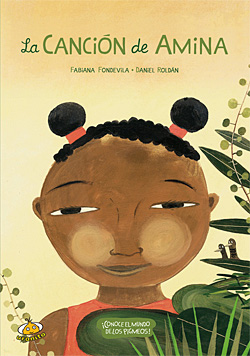«El amor es el único acto racional de una vida», dijo el maestro y autor Stephen Levine. Esta energía primordial nos conecta con el sentido profundo y nos invita a pertenecer. ¿Pertenecer a qué? A un paisaje, a un entorno, a una idea, a un sueño, al mundo, unos a otros, a nosotros mismos. El amor es un diamante de muchas aristas: es una emoción, un sentimiento, una decisión, un trabajo, una forma de vida. Desde una mirada espiritual, es la sustancia última de la existencia. Pero lo cierto es que el amor nos pide algunos tributos, antes de devolvernos con creces la inversión. Nadie nos enseña de qué se trata ese «precio de admisión» y, como consecuencia, muchas veces vivimos alienados de su presencia, como si no nos hubiera sido dado experimentarla.
En este curso, exploraremos a fondo los hilos de esta fuerza tan primaria como desconocida. Responderemos a preguntas como:
¿Qué es el amor?
¿Cuáles son los elementos que lo constituyen?
¿Cómo distinguimos al amor del apego o la obsesión?
¿Es una realidad el amor romántico, o solo una ilusión pasajera?
¿Cuáles son los obstáculos que se interponen en el camino?
Y, sobre todo: ¿qué es lo que el amor pide de nosotros?
Estas son las diez «moradas» que visitaremos -pueden tomarse en forma individual, o de corrido- para responder a estas y otras preguntas vitales.
La morada de la emoción
Las emociones son como los colores de una paleta en constante fluctuación, que tiñe nuestros días. Nos conectan con el mundo, con otras personas, con nuestros propios deseos, temores, creencias y pensamientos. Son fluidas como un río, pero si impedimos su pasaje, pueden convertirse en maremotos. Aquí aprenderemos a nombrar nuestras emociones, conocerlas a fondo y establecer con ellas -aun con las más difíciles, sobre todo con las más difíciles- una amorosa intimidad.
La morada de la visión
Podríamos pensar que el amor no requiere de la razón, pero estaríamos equivocados. Si bien la empatía es un don que traemos de la cuna, por herencia evolutiva también venimos equipados con un sensor que separa a «lo similar» de «lo diferente», y nos hace inclinar la balanza a favor de lo primero. Para poder ejercer el amor, necesitamos poder entender y aceptar formas y visiones que no coincidan con las propias, y apelar a algo que va aún más allá que la inteligencia emocional: la inteligencia espiritual.
La morada del cuerpo
«Solo debes permitir que el animal suave de tu cuerpo ame lo que ama», dice Mary Oliver. ¿Cuán a menudo nos damos este permiso? ¿Cuánto sabemos, siquiera, acerca de lo que ama el «animal de nuestro cuerpo»? En esta morada, exploraremos el vínculo con la naturaleza que somos: un cuerpo vibrante, inteligente, atravesado de instintos, pulsiones, y deseos de conectar.
La morada del alma
El alma es el núcleo primitivo de nuestra persona. En su caldero se cuecen las verdades profundas que se expresan en nuestros sueños, ideas, intuiciones, miedos y compulsiones. El alma vive a medias en el tiempo y en la eternidad. Esa eternidad que nos habita hace lugar para la enfermedad, el dolor, el desengaño y nuestras propias oscuridades, tomándolas como invitaciones para crecer en profundidad. Por gracia del amor, en la morada del amor alma crecemos “hacia abajo”.
La morada de la creación
Somos seres creativos por naturaleza, y necesitamos ejercer nuestra creatividad para prosperar y sentirnos a gusto con la vida y con nosotros mismos. ¿Podemos dejar que ese impulso transformador sea un conducto para el amor? Dice la poeta Mary Oliver: «Esa es la gran pregunta, la que el mundo te arroja cada mañana. Aquí estás, vivo, ¿te gustaría comentar algo?»
La morada tribal
Somos animales de manada; nos necesitamos unos a otros como el aire que respiramos. Pero a veces nos cuesta encontrar nuestro lugar en la tribu. En esta morada, exploraremos una forma del amor bautizado philia por los griegos: amor filial, o entre pares. Veremos de qué están hechos los vínculos con nuestros amigos, hermanos, compañeros. Indagaremos también en cómo podemos ampliar ese círculo de pertenencia, extendiendo la cofradía a través del activismo espiritual, una forma de acción y servicio que se parece mucho a la amistad.
La morada nupcial
Eros fue conocido en el panteón griego como el dios del amor. Pero su romance con Psique (que significa alma, espíritu, aliento, fuerza vital) denota la trascendencia de esta particular forma del amor, y nos invita a mirarlo con más amplitud y profundidad. ¿Podemos cultivar esta forma del amor -vivo, despierto, curioso, interesado- en todos nuestros vínculos? ¿Con nosotros mismos? ¿Con la vida misma?
La morada del adiós
El juego sagrado del amor implica poder unirnos con el otro en determinado momento, agradeciendo la gracia de tenernos, y en el momento siguiente, por designio de uno, de otro, o de la fortuna, poder dejarlo ir. Amar es, también, dejar partir; aquí yace el mayor de los desafíos. Veremos en qué consisten los grandes y pequeños duelos del amor, y cómo podemos atravesarlos con el corazón abierto.
La morada de la alegría
Amor es sinónimo de celebración. Pero no la celebración pasajera de un giro positivo y fortuito, ni siquiera la de un logro largamente ansiado. Estos sucesos son, por supuesto, motivo de regocijo. Pero hay una alegría más profunda, que no depende de las circunstancias cambiantes de nuestra vida, y que podemos cultivar a conciencia. En esas sagradas aguas nos zambulliremos.
La morada de la devoción
El amor es entrega. Como todo en el mundo relativo, no podremos ejercer esa entrega una vez y para siempre; deberemos volver a elegirla cada mañana. Veremos de qué herramientas podemos valernos para renovar esa promesa de amor, en los distintos aspectos de nuestra vida, con convicción y autenticidad. Así nos llama Rumi: «La nuestra no es una caravana de la desesperación. / La nuestra es una caravana de la esperanza, el perdón y el olvido. / Ven, aun si has quebrado tu voto cientos de veces. / Vuelve, una vez más, ven, ven».
Los espero para visitar juntos estas moradas que siempre nos aguardan.
Curso anual, de frecuencia semanal, a partir de la segunda semana marzo. Martes, a las 19, en Las Cañitas; miércoles, a las 10, en Martínez; viernes, a las 16,30, en Vicente López; sábados, a las 16, en Belgrano.
Por favor escribir a ffonde@gmail.com por días, horarios y locaciones.
¡Sean bienvenidos!